Sociedad a la venta: Bauman sobre las ramificaciones de la modernidad líquida
- Valentina Danaus
- 5 ene 2023
- 12 Min. de lectura
Actualizado: 31 jul 2023
Por Valentina Salazar Tena, 6 de enero de 2022
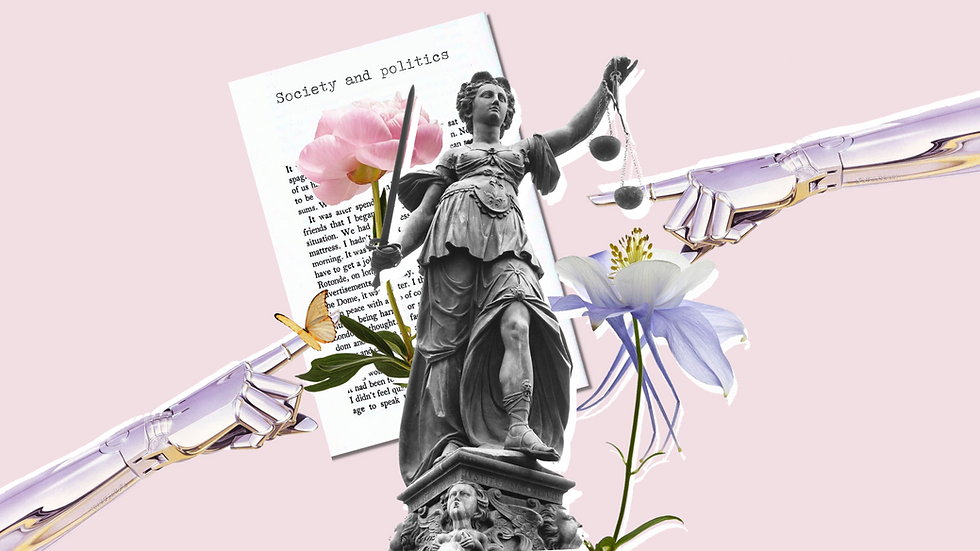
“El amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas.”
― Zygmunt Bauman, Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos
A mediados del siglo XX, Zygmunt Bauman empezaría su viaje de exploración por el proceso de la modernidad y sus derivados efectos en la concepción de los tiempos actuales. Introduciendo una metáfora que retendría relevancia hasta el presente, sirviendo de herramienta conceptual para englobar los desafíos y creencias que definen los términos de la nueva convivencia.
Bauman notaría que en las épocas previas a la llegada de la modernidad el mundo se componía por una estructura mucho más sólida y predecible, donde los espacios públicos y las relaciones interpersonales estaban más delimitadas y mantenían un nivel de prioridad superior a los deseos individuales.
Al entrar la modernidad la esfera pública sería relegada a segundo violín, a favor del florecimiento de la individualidad, la emancipación y una vida de trabajo, regida por conceptos económicos y fuertemente influenciada por las reglas de la sociedad de conexiones introducida por el auge del Internet.

¿Qué es la modernidad líquida?
Bauman compararía este cambio de la sociedad sólida con el concepto de fluidez afirmando que las bases de la sociedad de antaño se derritieron creando un panorama regido por lo líquido, una sociedad cambiante, volátil y flexible.
“Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas y no sólo eso: no nos gustan. Por ejemplo: la crisis que tienen muchos hombres al cumplir 40 años. Les paraliza el miedo de que las cosas ya no sean como antes. Y lo que más miedo les causa es tener una identidad aferrada a ellos. Un traje que no te puedes quitar. Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar las existentes. Y sucede en todos los aspectos de la vida. [...] Todo cambia de un momento a otro, somos conscientes de que somos cambiables y por lo tanto tenemos miedo de fijar nada para siempre.” Bauman, Z. & Donskis, L. (2019). Maldad líquida
Cabe resaltar que Bauman no ofrece soluciones ni teorías sino que se limita a la observación de los sistemas existentes. Siguiendo el mismo espíritu, el propósito de este ensayo es explorar el concepto de modernidad líquida, con el fin de realizar un estudio sobre cómo la crisis individual de las relaciones humanas se reflejan en la esfera pública, haciendo eco de los mismos conflictos y polarizaciones en la vida de consumo.
Antes de llegar al concepto de modernidad líquida es preciso explorar las reflexiones del autor desde el centro de la crisis de conexión, partiendo de las ideas de Amor Liquido (2003) donde Bauman emplea el principio de fluidez para describir la comercialización del amor en tiempos modernos, creando un patrón donde las personas dan más valor a la experiencia presente que a los lazos sentimentales, los cuales se desarrollan en perpetuo estado de fragilidad.
En este sentido esta fluidez no solo aplica a cómo nos relacionamos con los demás, siendo el mayor de los conflictos la fragilidad de la relación con nosotros mismos. Según afirma Bauman al decir que vivimos en una cultura que se caracteriza por “la liquidez del amor propio".
El antagonismo de “el yo” y “el otro”
El primer conflicto observado por Bauman que lleva a una sociedad fundamentalmente individualista yace en la definición del sujeto en sí “el yo”, y como esta es inevitablemente desafiada por la existencia de “el otro”. Según explicaría el autor en el desarrollo de su Ética postmoderna (2004) y desarrollaría a profundidad en Modernidad Líquida (2004) los demás traen consigo una dosis innata de incertidumbre que pone en peligro nuestras concepciones, complicando la definición de ideas propias y percepción de la realidad, siendo un factor disruptor del mundo interno.
Este miedo a la disrupción de lo nuevo e impredecible se manifiesta en diferentes ámbitos de la existencia, empezando en el campo de lo personal donde cada vez nuestros medios de comunicación nos guían por el camino del aislamiento donde la información, las personas con las que interactuamos y las conversaciones que tenemos han de pertenecer a la misma burbuja acordada donde habitan las mismas preconcepciones y prejuicios, sin espacio para el desacuerdo.
En un ámbito mayor este rechazo por las ideas que desafían nuestro universo interior se manifiesta de maneras más graves con el rechazo del extraño; el extranjero portador de contradicciones y caos, entendiendo a los marginados como “el punto de reunión de riesgos y temores que acompañan el espacio cognitivo...el epítome del caos que el espacio social intenta sustituir por el orden”.
Otro pensador que comparte esta visión es el esloveno Slavoj Žižek, quien defiende que la dicotomía entre la compasión por los desamparados se puede convertir fácilmente en repudio y odio en el momento en el que su cercanía amenaza nuestra comodidad, ya sea física o en ideología.
El autor desarrolla esta idea en su publicación ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood (1992) donde explora el concepto de “amor al prójimo” en relación al dilema presentado por la visión popular donde la figura del pobre y desventurado está atrapada en un halo de compasión colectiva, donde se presenta como un estereotipo social que no encuentra aceptación en las contradicciones que conlleva la lucha contra la injusticia, convirtiéndose en la clave de los fracasos de la ayuda humanitaria moderna.
Es fácil amar la figura idealizada de un prójimo pobre e indefenso, el hambriento africano o indio, por ejemplo; en otras palabras, es fácil amar al prójimo mientras este se encuentra suficientemente lejos de nosotros, mientras existe una distancia conveniente que nos separa. El problema se plantea en el momento en que se nos acerca demasiado, cuando comenzamos a sentir su sofocante proximidad: en este momento en que el prójimo se nos revela en demasía, el amor puede convertirse súbitamente en odio. (Žižek,1992. Pp. 21).
Esta actitud ambivalente ante “el otro” es comprendida por ambos autores como el síntoma de una sociedad que no solo avala sino que nos predispone a abordar la interacción de manera egocéntrica y materialista (Bauman, 2012). Se trata en esencia de la desaparición de la sociedad a manos de un mundo líquido.
La clave para entender esta nueva modernidad en palabras de Bauman, consiste en establecer vínculos entre el funcionamiento de la estructura del mundo virtual y de los sistemas económicos, explorando cuáles son los atributos de la sociedad capitalista que han prevalecido durante el tiempo y su manifestación actual en la construcción de vínculos interpersonales.
De esta manera, la existencia de una sociedad obsesionada con el trabajo y el dinero nos da como resultado vínculos afectivos que se comportan, en carácter estricto, como posesiones materiales. El amor es un bien líquido e intercambiable como una moneda y nos relacionamos en modo multitasking, con la productividad y la búsqueda de satisfacción inmediata como primera preocupación del día.
La reificación del sujeto

Sumergiéndonos aún más en esta metáfora de libertad monetaria y éxito social, la descarga de empatía y conexión se convierte en condición innegociable para el triunfo, y su contraparte es interpretada como una debilidad. En este sentido, el valor de los lazos afectivos se ve reducido a una relación de costo y beneficio donde el valor intrínseco de cada persona es medido por su aportación, ya sea física, sirviendo a la sociedad con su trabajo, o en el ámbito virtual, siendo relevante por medio de su influencia.
De esta manera, podemos realizar una conexión escabrosa con la manera en la que las personas son descartadas en función de su aportación a un sistema capitalista. Esto es a lo que Bauman se referiría al emplear conceptos como “desechos humanos” al aludir a las fracciones marginadas de la población como desempleados o inmigrantes, y traer este concepto al mundo virtual. Estaríamos hablando del surgimiento de una nueva métrica de afección en forma de likes y seguidores que infringe juicio tanto a los participantes como a los que se mantienen al margen.
Este descarte de la humanidad en “el otro” es por supuesto solo alcanzable por medio de la alteración del lenguaje de interacción interpersonal, donde existe un proceso de reificación del otro (Bauman, 1966). En otras palabras, es esta la tendencia de percibir el valor de los demás como objetos o posesiones; como una urna temporal para las necesidades y deseos que es fácilmente descartable con pocas o ninguna consecuencia. Esta flexibilidad en la concepción del compromiso alimenta de regreso la falta de empatía y afecta no solo la visión del otro sino irremediablemente la percepción del valor del sujeto mismo, nublando su percepción del futuro, y cualquier plan a largo plazo.
Vida de consumo, sujeto de consumo
Otro síntoma de esta crisis de amor propia se filtra lentamente en el consumo, una de las actividades más primitivas y fundamentales en la sociedad que tanto Bauman como Žižek comprenden como el campo de juego del individuo con sus deseos, anhelos y esencia como persona.
En Vida de consumo (2007) Bauman explora cómo el interés no yace en el acto de consumir en sí sino en el nivel de subjetivización otorgado al proceso, por el cual se ha añadido al acto de consumo un valor simbólico, en el que el solo deseo es en sí una fuerza en la sociedad y los hábitos de compra de una persona representan una ventana a quienes son, definiendo a la sociedad de consumo como...
...un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos [...] en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistemática, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano (Bauman, 2007).
Según Bauman el acto de invertir en un producto o servicio es el proceso de invertir en la construcción de una imagen de posición social, por la cual se compra no solo el objeto de deseo sino un boleto de acceso a una clase o grupo social.
Siguiendo este hilo la autoridad que dictaría las cualidades y valores del ser estarían conectadas con las cualidades apreciadas en el mercado de demanda. Žižek ilustra esto en sus reflexiones sobre la creación del capitalismo social con el siguiente planteamiento:
“¿Compramos manzanas orgánicas porque pensamos que saben mejor o porque buscamos redención por nuestra participación en el pernicioso sistema capitalista?”.
En otras palabras; ¿Están nuestras decisiones motivadas por verdadera libertad o por el deseo de tallar una imagen propia a la semejanza de un ideal moral público?
Asimismo, según Bauman no compramos manzanas, ni ropa ni coches. Nuestra inversión apunta a posesiones mucho más esquivas e inmateriales; la fantasía de opulencia, influencia social, compromiso medioambiental; un boleto que nos libra del yugo culposo del consumo irresponsable. Cada promesa tiene su precio, y cada persona su nivel de disponibilidad de pagarlo o no.
Este proceso de consumo tiene un carácter emotivo y, por lo tanto, realiza un énfasis en los sentimientos que endiosa el objeto, materializando los valores y emociones (los significados) en la forma de un bien particular que es el producto (el significante).
En los últimos años esta realidad del sujeto como víctima de una sociedad de consumo, encadenado a la compra de bienes que no necesitan y que lo poseen tanto más que él a ellos es una discusión que no escasea. Hasta el punto en el que resulta común el empleo de narrativas que maldicen el dinero, la rueda capitalista y emplean el concepto de sostenibilidad y consumo responsable como la máxima absoluta que determina al buen ciudadano.
Por este motivo podemos notar como gran parte de las estrategias publicitarias, en especial en comercio de lujo no se centran en motivar la compra de un producto en concreto, sino el despertar en los compradores un deseo innato por ciertos valores y percepciones sociales. Y luego procede a instruir como su marca satisface este deseo creado.
Por consiguiente, la clave no yace en el objeto en sí, ni tampoco en el sujeto y sus condiciones especiales, sino en la generación y cumplimiento del deseo que se convierte en una fuerza en sí misma, a la que Bauman se refiere como...
La principal fuerza de impulso de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistemática, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano. Bauman (2010).
La complejidad que trasciende esta relación es que ni siquiera depende de la consumación de una compra en concreto, sino que se alimenta tanto del tormento de la frustración por no “ser” o “tener” suficiente, como de la cualidad del sujeto como un “ser capaz de transformación”; candidato a un futuro éxito en el que sus deseos se hacen realidad.
De esta forma, se participa en una indulgencia que no persigue un objeto en particular sino la promesa de un nuevo “yo”, uno que es digno y correspondiente a las pertenencias o estilo de vida representados en los objetos de consumo. Este es el motor de la sociedad de aspiración, el “exceso de placer” de Bauman.
Performatividad e iconos

En su obra Performatividad, precariedad y políticas sociales (2009) Judith Butler explora la contradicción de la independencia relativa a los hábitos de consumo, afirmando que el acto de aspirar a la posesión de un objeto está directamente relacionado con la existencia de un referente cuyo valor se traduce en prestigio social. Por lo tanto no podemos hablar de independencia puesto que el acto en sí conlleva “una relación implícita hacia los otros” (Butler, 2009).
Por su lado Žižek (2011) explora la aspiración a libertad de esta cadena en El sublime objeto de la ideología (1989) con el concepto de Lacan de “atravesar la fantasía” cerrando la identidad simbólica. La fantasía que está compuesta de los deseos y enseña la manera en la que hay que desear. El logro sería que el sujeto se remita al antagonismo de este deseo, consiguiendo evitar la frustración de no adquirir el simbolismo prometido, dándole una oportunidad de reflexión para cuestionar las motivaciones de su deseo y rectificar su vivencia.
Por otro lado Bauman entiende la libertad dentro de este contexto como un bien transferible y mutable, en lugar de una característica o derecho inherente al hombre. En este sentido igual que una moneda la libertad se adquiere, se intercambia y se gana.
Teniendo en cuenta que el carácter de la participación en el sistema capitalista no es negociable, como lo ilustra Orwell en Que no muera la aspidistra (1936) “Todo el mundo se rebela contra la tiranía del dinero en un momento dado, y todo el mundo, antes o después, termina sucumbiendo a su influjo”.
Por este motivo entendemos la libertad no en sentido absoluto sino como libertad de opciones, creando una dinámica en la que cada individuo participa según sus medios y deseos de pertenencia en la jerarquía social bajo la pretensión de funcionalidad y utilitarismo. Es una inversión en “la distribución de la estima o el estigma social, así como la cuota de atención pública” (Bauman, 2010).
En este sentido todos los aspectos de la identidad se han convertido en materia comercial, nuestras aficiones, gustos, trabajo, apariencia física o círculo social atienden a una cultura de aspiración, de proyección de una imagen cuyo logro final no es la autenticidad o la búsqueda del individualismo, sino la construcción de una imagen que pueda ser tomada, moldeada y vendida al mercado reinante.
La consecuencia de una mala campaña castiga con la alienación, mientras que la seguridad de asimilación castiga con la pérdida de la individualidad; y la persecución incesante de una fantasía que casi podemos rozar con los dedos pero que termina reservada para unos pocos.
La manifestación de este fenómeno de consumo en material social nos conecta de nuevo con el oxímoron del capitalismo social tal como lo describe Žižek, quien afirma que el capitalismo moderno ha hecho un esfuerzo en fusionar dos ámbitos de la vida: el ámbito de consumo y el del anti-consumo.
En su publicación Primero como tragedia, después como farsa (2009) Žižek advierte sobre la promesa capitalista de que hay una manera responsable de participar en un consumo que no solo no causa el daño infringido por el consumo regular, sino que además sirve como un acto humanitario al mismo tiempo. Creando un atajo donde “el acto del consumo egoísta incluye ya el precio de su oposición”. Y el contraste entre comunidad e individualismo recalca en la crisis de autenticidad del sujeto.
Atravesando la modernidad líquida

Habiendo ya explorado lo que Bauman acuña como la característica definitiva de la modernidad: la liquidez del amor propio, podemos concluir que el surplus de individualismo eventualmente derivará en déficit de pertenencia* (en el sentido estricto del texto original belonging), llevando al sujeto a la búsqueda de plenitud por medio del resguardo en el confort de las masas, en la heredad suministrada por la comunidad.
Sin embargo este esfuerzo resulta frustrante, puesto que nuestras comunidades son artificiales y líquidas; y las bases que la mantienen en pie son igualmente superfluas y cambiantes. En ellas la lealtad es reemplazada por pragmatismo en común y el compromiso con entusiasmo pasajero. En este ambiente de incertidumbre las fuentes de seguridad se transforman en “metrópolis del miedo” y el sujeto se ve abandonado en la pesadilla de la comunidad, redirigiendo los esfuerzos de mejora de regreso a la esfera privada, donde los cambios han de surgir primero.
A pesar de que el pensamiento de Bauman terminaría por canalizarse en la defensa de una ideología altermundista, desde una interpretación personal las observaciones sobre la modernidad líquida no deben vivir en un antagonismo con los beneficios de la globalización. En su lugar, son facilitadoras de un terreno de constructiva meditación sobre el papel que cada individuo tiene en la creación de sus conexiones sociales y la importancia de sanar las rupturas que hayan podido causarse como resultado de este mundo expansivo.
Es imperioso recordar a pesar del abrumador panorama, que la derivación de la sociedad hacia un sistema establecido no es óbice para su transformación. Más sin embargo es necesario el conocimiento de su descarrilamiento para emprender nuevo rumbo. En este caso, en búsqueda de la conexión haciendo las pases con los propios deseos y la urgente necesidad del compromiso mutuo.
Nota: El propósito de este ensayo es explorar los paralelos entre los tres pensadores discutidos, mas no debe interpretarse como un apoyo ciego a las creencias de los mismos. Este blog defiende la diversidad de opiniones y desea fomentar el pensamiento crítico, el cual dicta que no debemos proclamarnos portadores de la verdad, y que en la consideración de otras perspectivas nos acercamos más a un conocimiento objetivo.







Comentarios